Mario Díaz Meléndez
(Mario de los Pelendones)

Nacido en Madrid, es heredero por línea materna del municipio de Herreros (Soria), donde se recoge, y se esparce, cuando la ocasión lo permite. Allí, en la puerta de Pinares, entre pinos y robles, se fue fraguando su amor por los antiguos pobladores de esa tierra indómita que antaño defendieron los pelendones. El "Profe Mario", arqueólogo e historiador, es uno de los mayores referentes, quizá el mayor en nuestros días, para el reconocimiento de nuestra tierra y nuestra cultura, a través de sus trabajos y de su dedicación constante.
"Buscador de raíces, más allá del bosque oscuro, porque nuestra esencia está en nuestro pasado, en nuestra Historia y la lucha continúa. Papel y pluma para combatir el desapego, el abandono y el vacío del alma de nuestra tierra."
Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Diplomado en Estudios Avanzados (DEA) de Doctorado en Prehistoria y Arqueología por la UAM. Premio de Investigación Diputación de Soria (2005) por su trabajo: "Arqueología, paisajes y formas de vida en la serranía norte de Soria durante la I Edad del Hierro". Tras haber trabajado como arqueólogo, en la actualidad es funcionario de carrera en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y bachillerato en la escuela pública. Es Autor del blog "Pelendones Celtíberos y otras hierbas", donde tiene publicados más de 15 artículos de divulgación científica que abarcan todo lo referente a la arqueología, creencias y tradiciones del mundo celtibérico en general y pelendón en particular.
“Nosotros, descendientes de celtas e iberos, no sintamos vergüenza de decir en agradable verso los nombres un tanto ásperos de nuestra tierra", ¡PELENDONES!
* * *
Obras de autor

ARQUEOLOGÍA, PAISAJES Y FORMAS DE VIDA EN LA SERRANÍA NORTE DE SORIA (Resumen)
LOS CUSTODIOS DEL GANADO EN LA CELTIBERIA SORIANA
ENTRE PINOS Y ROBLES: PELENDONES EN LA SERRANÍA NORTE DE SORIA
LA ESENCIA CÉLTICA DE LA "SORIA MÁGICA"
LA FRAGUA ENCENDIDA DE LOS PELENDONES
ARQUEOLOGÍA PAISAJES Y FORMAS DE VIDA EN LA SERRANÍA NORTE DE SORIA

Imagen de Facebook.com: "Mario de los Pelendones"
* * *
- ARQUEOLOGÍA, PAISAJE Y FORMAS DE VIDA - La Primera edad del Hierro en la Serranía Norte de Soria
- LOS CASTROS SORIANOS DE LA EDAD DEL HIERRO
APUNTES - ENTRE PINOS Y ROBLES
Es este el momento de aumentar el zoom y centramos en una de estas entidades de menor categoría que formarían parte de los celtíberos, los pelendones, cuyas noticias y testimonios escasos recogemos a continuación por orden cronológico.

La Península Ibérica según el tercer volumen de la Geografía de Estrabón
• En primer lugar Estrabón en su controvertido Libro III de su Geografía, define la Celtiberia como una región dividida en cuatro partes, de las que solo cita a arévacos y lusones (III,4,13), incluyendo a vacceos, berones y pelendones dentro de una quinta parte de los celtiberos (III,4,19). Al respecto, el arqueólogo alemán A. Schulten propuso que el autor grecorromano adscribe a belos, titos y pelendones entre los celtíberos tomando referencias de otros autores clásicos. Sin embargo, otros investigadores no aceptarán a los pelendones, que quedarán sustituidos por vacceos, berones o por el nombre de los “celtíberos propiamente dichos”.
• Aunque no sean nombrados como tales, Tito Livio (I a.C.-I d.C) al referirse a la campaña de Sertorio del año 76 a.C., cita, junto a los arévacos, a unos cerindones de los que no se tiene ninguna otra referencia como pueblo en las demás fuentes, por lo que la investigación acepta que pueda ser una variante del nombre de los pelendones. Aunque se tratase de pueblos diferentes, lo cierto es que el inventario étnico recogido por autores como Plinio o Ptolomeo es prácticamente el mismo a excepción de este caso, además de que su situación geográfica es muy similar como más tarde veremos, y de que cerindones y pelendones no aparecen nunca citados a la vez, por no decir que es extraño que en un inventario tan minucioso como el que hace Livio hayan sido obviados los pelendones. (Gómez Fraile, JM.; 2001).
Este mismo autor, al referirse en su Historia de Roma al año 180 a.C., matiza al hablar de una región ulterior de Celtiberia (40,39), lo que lleva al hispanista alemán A. Schulten a situar en el valle del Duero (arévacos y pelendones), a diferencia de los citeriores que habitarían los valles del Jiloca y Jalón (lusones, belos y titos). La aceptación generalizada de esta teoría que explicaría las diferencias encontradas entre el ámbito celtibérico del valle del Ebro y del Duero, sin embargo no está exenta de discrepancias a la hora de interpretar lo que realmente quiso trasmitirnos el autor clásico. Así, hay quienes a partir del acercamiento que realiza H. Arbois de Jubainville a otra cita de Tito Livio (40,47) defienden que esta “última Celtiberia” se situaría al sur del Guadalquivir (Capalvo) e incluso quienes lo vinculan al itinerario que siguieron las legiones romanas (P. Ciprés), sin obviar otras hipótesis que lo relacionan con la realidad de dos escenarios diferentes de operaciones militares situados en la Bética y Celtiberia (P. Moret).
• Plinio “el Viejo” será la primera fuente escrita en dedicar dos párrafos a los pelendones. En su obra Naturalis Historia, otorga a sus descripciones un enfoque cartográfico que sirvió como punto de partida a la hora de ubicar geográficamente con coordenadas a estas poblaciones. Así, quedaría delimitada la Celtiberia entre Segobriga, citada como caput Celtiberiae, en su sentido de cabecera o inicio de territorio (N.H., III, 25) y la ciudad de Clunia como límite final (Celtiberiae finis, N.H., III, 27). Dentro de ese territorio, Plinio recoge antiguos testimonios sobre la adscripción étnica de arévacos y pelendones a los celtiberos. Respecto a los segundos, los sitúa en las fuentes del Duero: “El río Durio, de los más grandes de Hispania, que ha nacido entre los pelendones y ha pasado cerca de Numancia y luego corre entre los arévacos y los vacceos” (N.H.,IV,112), además de quedar adscritos al convento cluniense, “Igualmente los pelendones con cuatro pueblos de los celtíberos, entre los que fueron famosos los numantinos,(…)” (N.H., III, 26). La vinculación de Numancia al pueblo pelendón ha sido una de las principales razones por las que se les atribuyó la zona geográfica del norte de Soria, además de provocar la controversia investigadora sobre la posibilidad de que Numancia hubiese sido pelendona (teorías invasionistas).
• Ptolomeo por su parte, en su Guía de Geografía que engloba ocho libros llenos de referencias geográficas y relación de ciudades del mundo conocido en el siglo II d.C., cita en el tomo segundo a los celtíberos como una comunidad más, con la misma entidad de arévacos y pelendones. Además, señala que por debajo de los múbogos están los pelendones, entre los que asigna tres ciudades: Visontium, Savia y Augustóbriga, estableciendo Numancia en el territorio de los arévacos, aparte de situarlos al norte de éstos (Geographia, II,6,53).
• Por último, y aunque no haga mención expreso al pueblo objeto de nuestro estudio, nos encontramos con la obra deApiano, quien en su extensa Historia de Roma, recogida en 24 libros, podemos encontrar descripciones de carácter etnográfico sobre Iberia, el relato de la Guerras Celtiberas y la conquista de Numancia. Cabe destacar que el autor separa a los celtas de allende los Pirineos, a los que los romanos identificaban como gálatas y galos, de los celtas e iberos que poblarían la Península, explicando el surgimiento de los celtíberos por la llegada de celtas al territorio de los iberos (Iber, 2). Además vincula a las ciudades del Alto Duero a los arévacos en el contexto de las Guerras Celtibéricas, sin citar para nada a los pelendones. También indica que arévacos y numantinos son gentes emparentadas pero distintas, lo que dio pie a que muchos investigadores interpretasen a los numantinos como pelendones.
En resumen, únicamente Plinio y Ptolomeo, y quizás Tito Livio, hacen una breve referencia directa a los pelendones, siendo éstas las únicas fichas rotas del puzle que la investigación ha tratado de reconstruir a base de sudor y paciencia, sin perder por ello la osadía de tal reto quimérico, como veremos seguidamente...
* * *



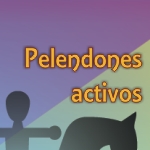


 Contacto@ASP.org
Contacto@ASP.org